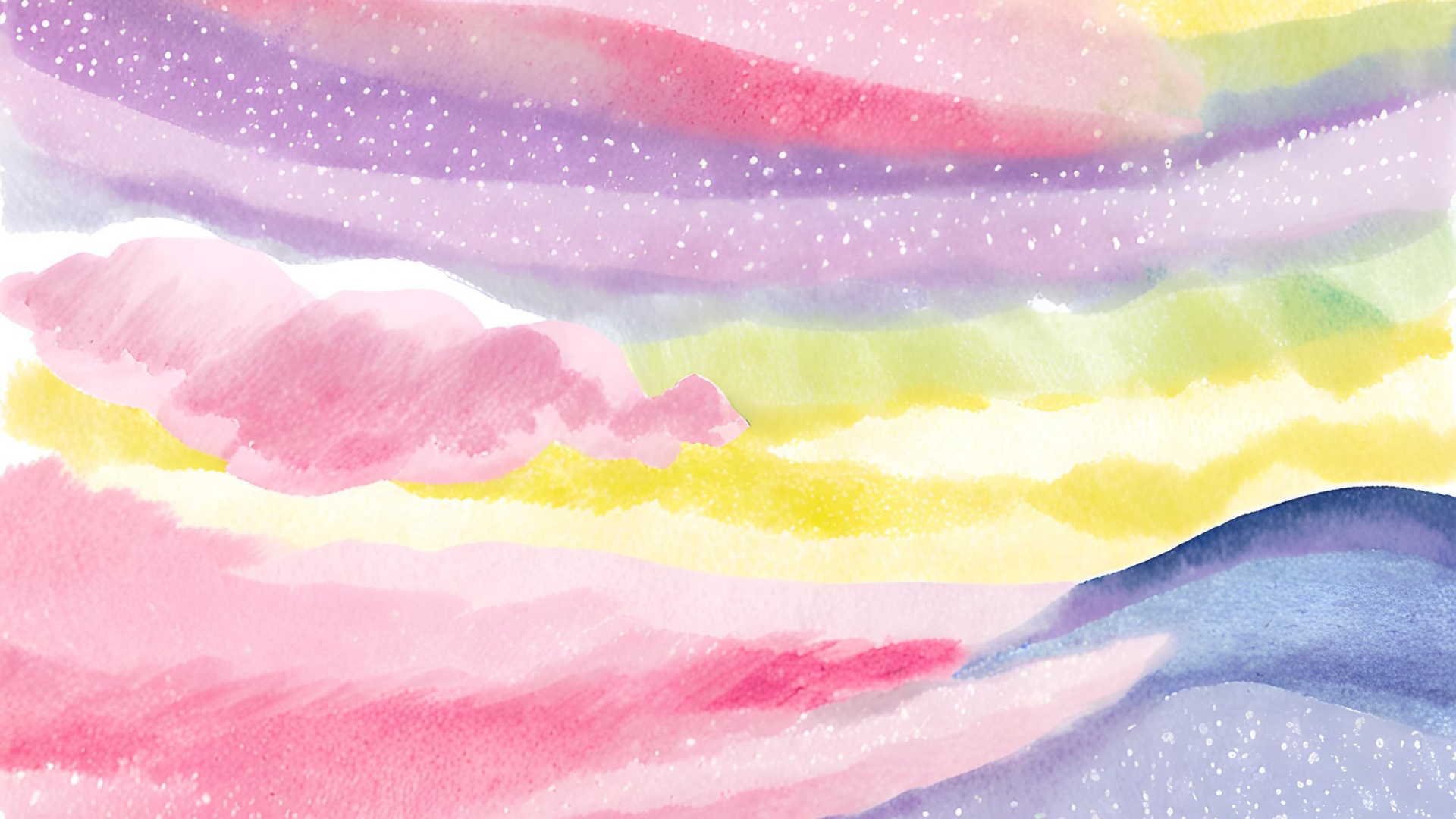El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de arena dorada bajo un cielo inmenso y eterno. Santiago había llegado allí después de semanas de viajar, guiado solo por un nombre que resonaba en su mente: “El Guardián.” Nadie en el pueblo sabía exactamente quién era, pero todos hablaban de él como si fuera una figura de leyenda.
—Dicen que vive en el corazón del desierto —le había dicho un anciano en la última aldea que visitó—. No es un hombre común. Si lo encuentras, él responderá las preguntas que ni siquiera sabes que tienes.
Santiago había dejado todo atrás. Su empleo en una oficina gris, una relación que se había marchitado por la monotonía, y una vida que, aunque cómoda, lo hacía sentirse incompleto. Ahora caminaba por el desierto con una mochila ligera, un cuaderno para anotar sus pensamientos y un corazón lleno de incertidumbre.
El sol estaba alto cuando finalmente vio la figura de una carpa solitaria en el horizonte. A medida que se acercaba, notó que era una estructura simple, hecha de tela desgastada por el viento. Un hombre alto y delgado estaba sentado frente a la carpa, con una túnica blanca y un sombrero amplio que le protegía del sol. Parecía estar esperándolo.
—Bienvenido, viajero —dijo el hombre con una voz serena, sin levantarse.
—¿Eres el Guardián? —preguntó Santiago, con cautela.
—Algunos me llaman así. Otros no me llaman en absoluto. Pero eso no importa. Lo importante es por qué estás aquí.
Santiago se sentó en la arena frente al hombre, sintiendo que no tenía sentido fingir.
—No lo sé. Solo sé que tenía que venir.
El Guardián asintió, como si esa respuesta fuera suficiente.
—Entonces has dado el primer paso.
Esa noche, el Guardián le ofreció té caliente y lo invitó a sentarse junto a una pequeña fogata. El desierto estaba tranquilo, salvo por el susurro del viento entre las dunas. Santiago miraba las llamas, tratando de organizar sus pensamientos.
—Siento que he perdido algo —dijo finalmente—. Pero no sé qué es.
El Guardián lo miró con ojos que parecían ver más allá de su rostro.
—No has perdido nada. Solo has olvidado lo que ya tienes.
Santiago frunció el ceño.
—¿Cómo puedo recordar algo que no sé que olvidé?
El Guardián sonrió ligeramente.
—El desierto tiene sus maneras.
En los días siguientes, Santiago permaneció junto al Guardián, ayudándolo a recoger madera, preparar comida y observar el paisaje. No hablaban mucho, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si fuera parte de una lección más grande.
—¿Por qué vives aquí, tan lejos de todo? —preguntó Santiago una tarde.
—¿Lejos de qué? —respondió el Guardián.
Santiago no supo qué decir.
—De la gente, de la vida…
—La vida está aquí, como está en todas partes. Pero tú estás tan ocupado buscándola en otros lugares que no puedes verla.
Santiago guardó silencio. Había algo en las palabras del Guardián que le molestaba porque sabía que eran ciertas.
Una mañana, el Guardián llevó a Santiago a una duna alta que ofrecía una vista amplia del desierto.
—Mira el horizonte —dijo—. ¿Qué ves?
—Arena. Solo arena.
El Guardián asintió.
—Eso es porque miras con tus ojos. Cierra los ojos y escucha.
Santiago obedeció, cerrando los ojos y dejando que el viento llenara sus sentidos. Al principio, solo escuchó el silbido del aire, pero lentamente comenzó a notar algo más: un ritmo, un latido suave, como el pulso del desierto mismo.
—¿Lo sientes? —preguntó el Guardián.
—Sí… pero no sé qué es.
—Es la vida que siempre está ahí, incluso en el lugar más vacío. Lo mismo ocurre contigo.
Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, el Guardián habló de nuevo.
—Has estado buscando respuestas fuera de ti porque tienes miedo de lo que encontrarás dentro.
Santiago miró las llamas, sintiendo que las palabras lo atravesaban.
—¿Qué debo hacer?
—Deja de correr. Siéntate con lo que sientes. No lo juzgues, no lo rechaces. Simplemente obsérvalo.
Santiago asintió lentamente, como si algo dentro de él comenzara a soltarse.
En los días que siguieron, Santiago pasó horas sentado en silencio, mirando el desierto y escribiendo en su cuaderno. Los pensamientos que siempre habían corrido como un río turbulento en su mente comenzaron a calmarse. Empezó a notar cosas simples: cómo cambiaba la luz a lo largo del día, cómo el viento creaba patrones en la arena, cómo el silencio no era vacío, sino lleno de algo indescriptible.
Un día, mientras estaba sentado solo, sintió una claridad repentina, como si todas las piezas de un rompecabezas se hubieran alineado.
—No estaba buscando respuestas —le dijo al Guardián esa noche—. Estaba buscando algo que me recordara quién soy.
El Guardián sonrió.
—Y lo has encontrado.
Cuando llegó el momento de partir, Santiago se sintió diferente. El desierto no le había dado respuestas concretas, pero ya no las necesitaba. Había encontrado algo más valioso: la certeza de que la paz no estaba en otro lugar, sino en él mismo.
El Guardián lo despidió en el borde del campamento.
—¿Volveré a sentirme perdido? —preguntó Santiago.
—Probablemente. Pero ahora sabes cómo encontrarte.
Santiago asintió y comenzó a caminar hacia el horizonte, con el corazón más ligero y el alma más tranquila.
Mientras las dunas desaparecían detrás de él, sintió que no dejaba nada atrás. Porque todo lo que necesitaba lo llevaba consigo.