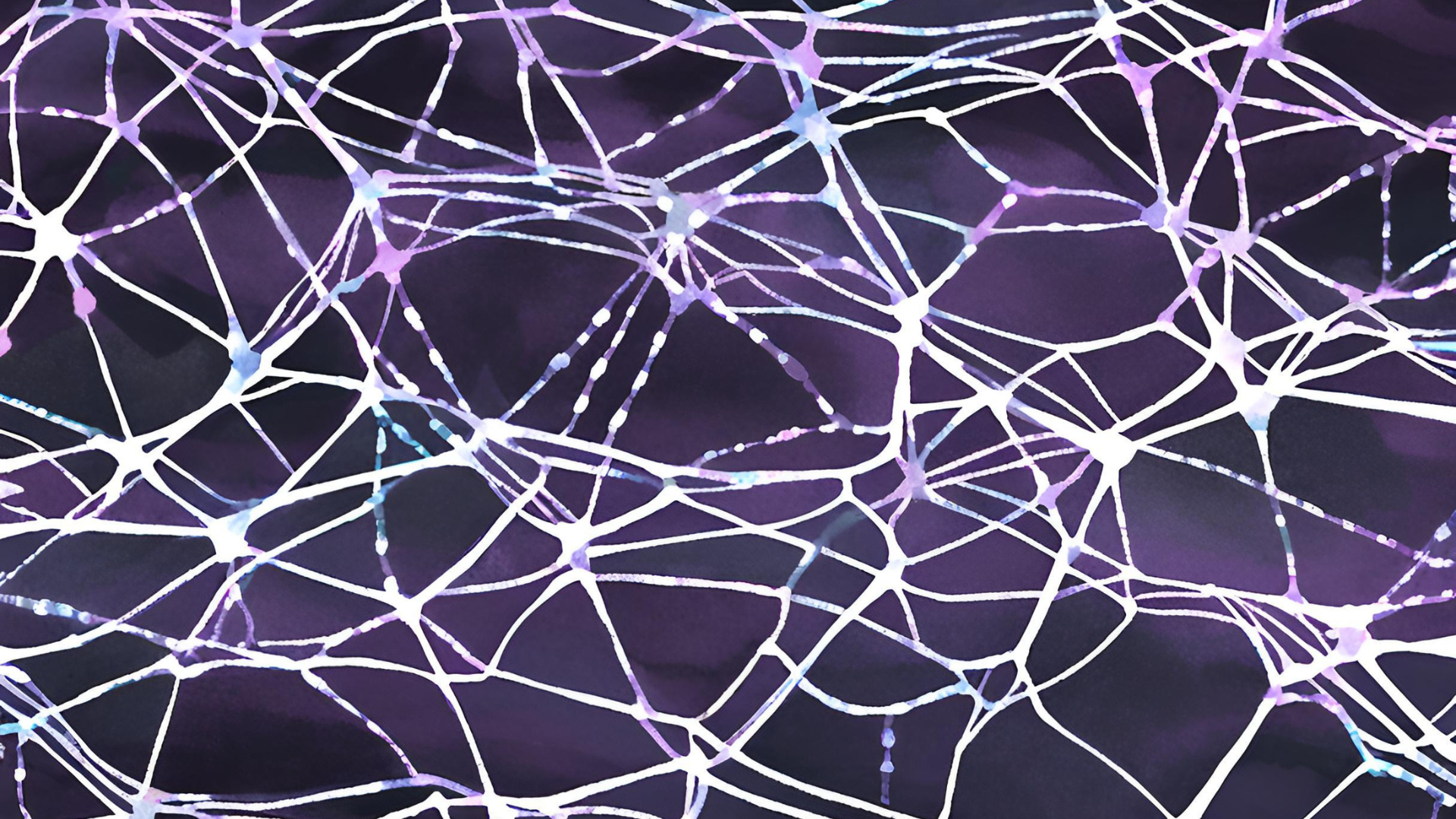El día que Gabriel se derrumbó, todo parecía normal. Había desayunado su café amargo, revisado los correos de la oficina, escuchado a sus pacientes con la misma calma metódica de siempre. Pero esa tarde, mientras tomaba notas durante una sesión, una frase de su paciente lo golpeó como un relámpago.
—A veces, pienso que no estoy viviendo mi propia vida —había dicho la mujer, con una sonrisa amarga.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en la mente de Gabriel mucho después de que la sesión terminó. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero por alguna razón, ese día las palabras lo atravesaron como una flecha.
Esa noche, mientras intentaba dormir, una presión invisible comenzó a crecer en su pecho. No era dolor físico, sino algo más profundo, una sensación de que algo en su interior se había roto. Cerró los ojos, y el mundo desapareció.
Cuando despertó, no estaba en su habitación. Estaba de pie en un pasillo oscuro, con paredes de piedra y un aire denso que olía a humedad y olvido. Miró a su alrededor, pero no había puertas, solo el pasillo que se extendía interminablemente en ambas direcciones.
No sabía cómo había llegado allí, pero lo reconoció al instante. Era su mente, o al menos una representación de ella. Gabriel, el psicólogo, estaba atrapado dentro de su propio subconsciente.
El primer paso fue el más difícil. Sentía que cada movimiento lo arrastraba más profundamente en un lugar que no quería explorar. Pero no tenía opción. Avanzó, y el pasillo comenzó a cambiar.
La primera habitación apareció a su izquierda. Una puerta negra con un pomo oxidado. Gabriel la abrió con cautela y encontró una sala llena de espejos. Cada superficie reflejaba un fragmento de él mismo, pero no de su cuerpo. Los espejos mostraban sus miedos: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente.
Intentó apartar la mirada, pero los espejos lo rodeaban. Uno a uno, las imágenes se movían, susurrándole verdades que había evitado durante años.
—Tu mayor miedo no es fallar —dijo uno de los espejos, con su propia voz—. Es que nadie se dé cuenta de que lo hiciste.
La frase lo atravesó como una daga. Había pasado años construyendo una imagen de éxito, de control. Pero sabía que todo era frágil, un castillo de cartas que podía derrumbarse con el viento.
Gabriel cerró los ojos y respiró profundamente. No podía luchar contra los espejos, así que decidió enfrentarlos. Caminó hacia uno, dejando que las palabras lo tocaran. Cada paso que daba hacía que el reflejo se desvaneciera, hasta que la sala quedó vacía.
Cuando salió, el pasillo se sentía más ligero, pero él no.
La segunda habitación estaba al final de un corredor sinuoso. La puerta era roja, vibrante, como si pulsara con vida propia. Al entrar, Gabriel se encontró en una oficina. Reconoció el lugar de inmediato: era su primera consulta, cuando todavía era un estudiante con demasiada teoría y poca práctica.
Sentado en la silla del terapeuta estaba él mismo, más joven, con los ojos llenos de ambición. Frente a él, un paciente imaginario hablaba en silencio. Gabriel recordó ese día. Había estado tan concentrado en impresionar que apenas escuchó lo que su paciente decía. No fue su mejor momento, pero también fue un día que marcó el inicio de su carrera.
La versión joven de Gabriel lo miró, con una mezcla de reproche y curiosidad.
—¿Qué buscabas entonces? —preguntó, aunque no movió los labios.
Gabriel no respondió. Sabía la respuesta. Había buscado validación, reconocimiento. Pero con los años, esa búsqueda se había transformado en otra cosa. Ahora no sabía exactamente por qué hacía lo que hacía. Había olvidado el propósito detrás de su trabajo.
La versión joven de él mismo se desvaneció, y la oficina quedó vacía. Gabriel sintió un peso en el pecho, como si acabara de perder algo importante. Salió de la habitación y volvió al pasillo.
La tercera puerta era diferente. No tenía color ni pomo, solo un arco que lo llevó a un espacio infinito, lleno de estrellas. Gabriel se sintió pequeño bajo la inmensidad del cielo, pero también conectado con algo mayor.
A su alrededor, flotaban imágenes de su vida. Momentos felices y tristes, triunfos y arrepentimientos. Cada imagen brillaba con una intensidad diferente, pero todas estaban conectadas por hilos invisibles.
Se detuvo frente a una imagen de su infancia: él, sentado junto a su abuelo, escuchando historias sobre el mar. Había olvidado ese recuerdo, pero ahora regresaba con una claridad abrumadora. Su abuelo siempre decía que el mar contenía todas las respuestas, pero solo para quienes se atrevían a navegarlo.
Otra imagen lo mostró en su adolescencia, escribiendo en un cuaderno de notas. Había soñado con ser escritor, con crear mundos y personajes que inspiraran a otros. Ese sueño se había perdido en algún momento, enterrado bajo las expectativas de los demás.
Gabriel extendió la mano hacia las imágenes, pero estas se desvanecieron como humo. El cielo estrellado comenzó a oscurecerse, y el arco apareció de nuevo, llevándolo de regreso al pasillo.
La última habitación era pequeña, con paredes grises y una mesa en el centro. Sobre la mesa había un libro abierto. Gabriel lo tomó y comenzó a leer. Las palabras eran suyas, pero no las reconocía. Cada página contenía una verdad que había ignorado, un recordatorio de quién era realmente.
El libro hablaba de su necesidad de control, de su incapacidad para soltar el pasado. Pero también hablaba de esperanza, de la posibilidad de cambiar, de encontrar un nuevo propósito.
Cuando llegó a la última página, el libro se cerró solo. La habitación desapareció, y Gabriel se encontró de nuevo en el pasillo. Esta vez, había una luz al final.
Caminó hacia ella, con el corazón más ligero, pero también más consciente de sí mismo.
Cuando despertó, estaba en su cama. La luz del sol entraba por la ventana, y el sonido del tráfico llenaba el aire. Nada había cambiado, pero todo era diferente.
Gabriel sabía que el laberinto seguía ahí, en algún lugar dentro de él. Pero también sabía que podía enfrentarlo. Había aprendido que no se trataba de escapar, sino de caminar con valentía, de aceptar cada parte de sí mismo, incluso las que más temía.
Esa mañana, por primera vez en años, Gabriel sonrió.