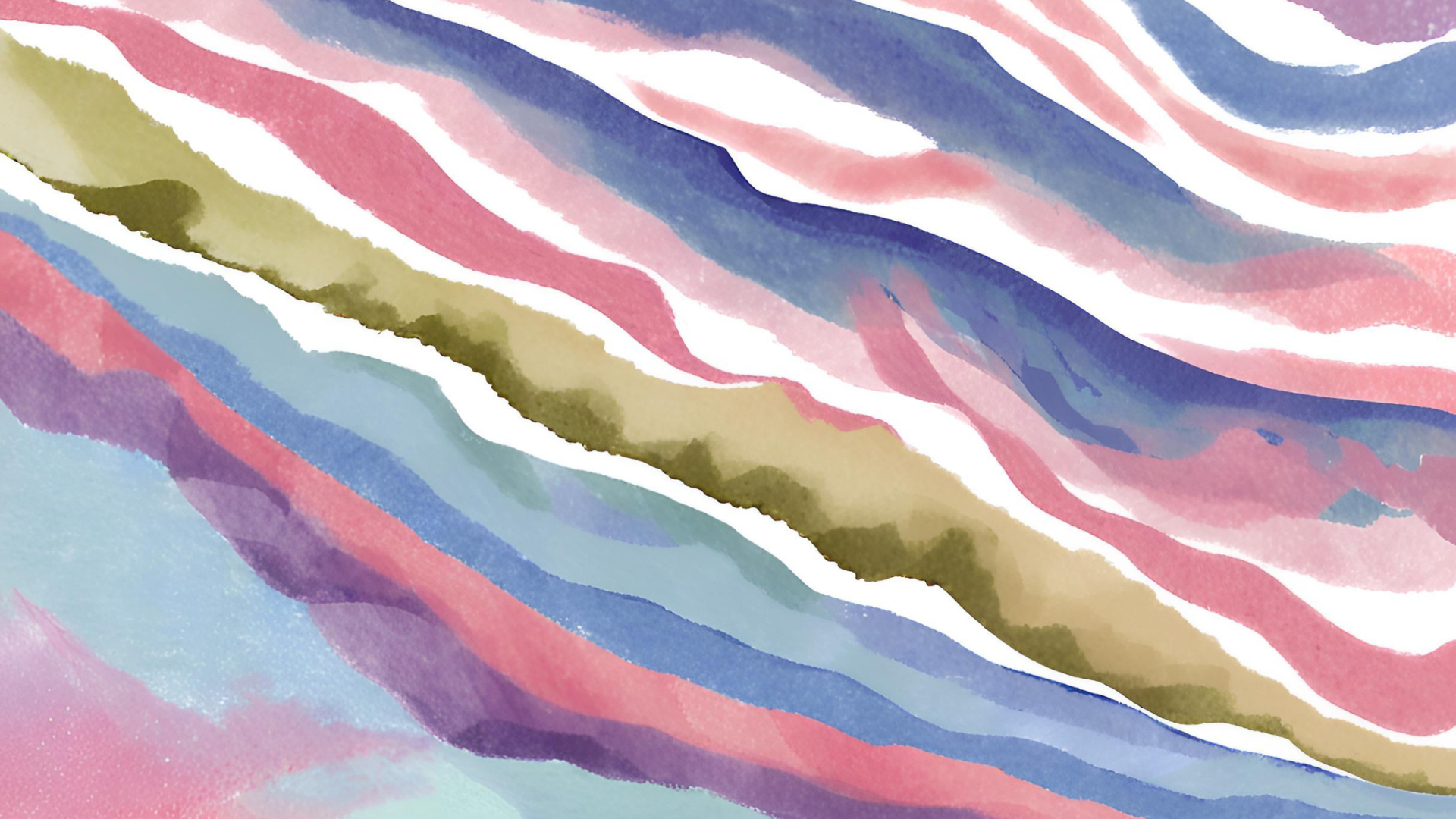La lluvia golpeaba los adoquines de la ciudad de Almazara mientras Clara se apresuraba por las estrechas calles. La humedad en el aire hacía que su cabello se pegara a su rostro, pero ella no parecía notarlo. En sus manos llevaba una carta vieja, con bordes descoloridos y una caligrafía que había aprendido a reconocer: la de su abuelo, fallecido hacía más de una década.
El mensaje era breve y críptico: “Cuando ya no sepas qué buscar, ve a la Biblioteca de los Ecos. Allí encontrarás lo que siempre ha estado contigo.”
Clara no sabía por qué había tardado tanto en abrir esa carta. Quizá porque el recuerdo de su abuelo siempre había sido una mezcla de calidez y misterio. Pero ahora, con su vida desmoronándose y sin rumbo claro, se aferraba a esas palabras como un náufrago a una tabla en el mar.
La Biblioteca de los Ecos era un lugar que pocos conocían. Estaba en la parte más antigua de la ciudad, escondida entre edificios de piedra oscura que parecían abandonados. Clara se detuvo frente a una puerta de madera tallada con símbolos que no entendía. Empujó con cuidado, y la puerta se abrió con un chirrido largo y profundo.
Dentro, la biblioteca era un laberinto de estanterías que parecían tocar el cielo. No había nadie, pero el lugar no estaba vacío. El aire estaba lleno de susurros, como si los libros estuvieran hablando entre ellos.
—¿Puedo ayudarte? —dijo una voz detrás de ella.
Clara se giró, sobresaltada. Una mujer de cabello gris y ojos penetrantes estaba de pie, sosteniendo un libro encuadernado en cuero.
—Estoy buscando… algo —respondió Clara, insegura.
La mujer la observó por un momento antes de sonreír.
—Aquí no encuentras libros. Aquí los libros te encuentran a ti.
La mujer, que se presentó como Isabel, llevó a Clara a una mesa pequeña junto a una ventana. La lluvia seguía cayendo fuera, pero el interior de la biblioteca era cálido y acogedor.
—¿Sabes por qué estás aquí? —preguntó Isabel, sentándose frente a ella.
Clara sacudió la cabeza.
—No estoy segura. Solo seguí las instrucciones de una carta de mi abuelo.
Isabel asintió, como si ya esperara esa respuesta.
—Entonces escuchemos lo que los ecos tienen que decir.
Se levantó y caminó hacia una de las estanterías. Con un movimiento fluido, deslizó un libro y lo llevó de vuelta a la mesa. La portada no tenía título, pero cuando Isabel lo abrió, Clara se quedó sin aliento.
En la primera página había una ilustración de su rostro.
—¿Qué es esto? —preguntó Clara, mirando a Isabel.
—Es tu historia —respondió Isabel—. Pero no como la recuerdas.
El libro contenía escenas de la vida de Clara, pero no como ella las había vivido. En lugar de momentos felices o triunfos, mostraba los instantes que había intentado olvidar: el día en que no se despidió de su abuelo antes de que muriera, las discusiones con su madre, las decisiones apresuradas que la llevaron a perder oportunidades importantes.
Cada página parecía hablar directamente a su corazón, revelando verdades que había enterrado profundamente.
—¿Por qué me muestran esto? —preguntó Clara, con lágrimas en los ojos.
—Porque los ecos no son otra cosa que tu propia voz —respondió Isabel—. Y a veces, necesitamos escucharnos para entendernos.
A medida que avanzaba en el libro, Clara comenzó a notar un patrón. Cada decisión que había tomado, cada camino que había elegido, parecía estar conectado por un hilo invisible. No eran errores ni aciertos, sino pasos en una danza más grande de lo que podía comprender.
—¿Esto significa que todo está predestinado? —preguntó.
Isabel negó con la cabeza.
—Nada está escrito en piedra. Pero las elecciones que hacemos siempre nos llevan a donde necesitamos estar, aunque no lo entendamos en el momento.
Clara cerró el libro, sintiendo una mezcla de tristeza y claridad.
—¿Qué debo hacer ahora?
Isabel se inclinó hacia adelante.
—Eso depende de ti. Pero recuerda, los ecos no te dicen qué hacer. Solo te muestran lo que ya sabes.
Clara pasó horas más en la biblioteca, explorando otros libros que parecían llamarla. Cada uno contenía fragmentos de su vida, pero también vislumbres de lo que podría ser. Uno mostraba un camino en el que regresaba a la ciudad, reconciliándose con su madre y encontrando paz en su vida cotidiana. Otro mostraba un viaje lejos, donde redescubría una pasión por la pintura que había abandonado años atrás.
—¿Cómo elijo? —preguntó finalmente.
Isabel la miró con suavidad.
—No eliges un camino perfecto. Solo eliges caminar.
Cuando Clara salió de la biblioteca, la lluvia había cesado, y un rayo de sol atravesaba las nubes. En su mochila llevaba el libro con su historia, un regalo de Isabel, quien le había dicho que podría consultarlo siempre que lo necesitara.
Mientras caminaba por las calles de Almazara, Clara sintió algo que no había sentido en años: un sentido de propósito. No porque supiera exactamente qué hacer, sino porque ya no temía equivocarse. Los ecos de su vida no eran juicios; eran guías.
Miró hacia el horizonte y sonrió, sabiendo que el siguiente capítulo aún estaba por escribirse. Y esta vez, lo haría con valentía.