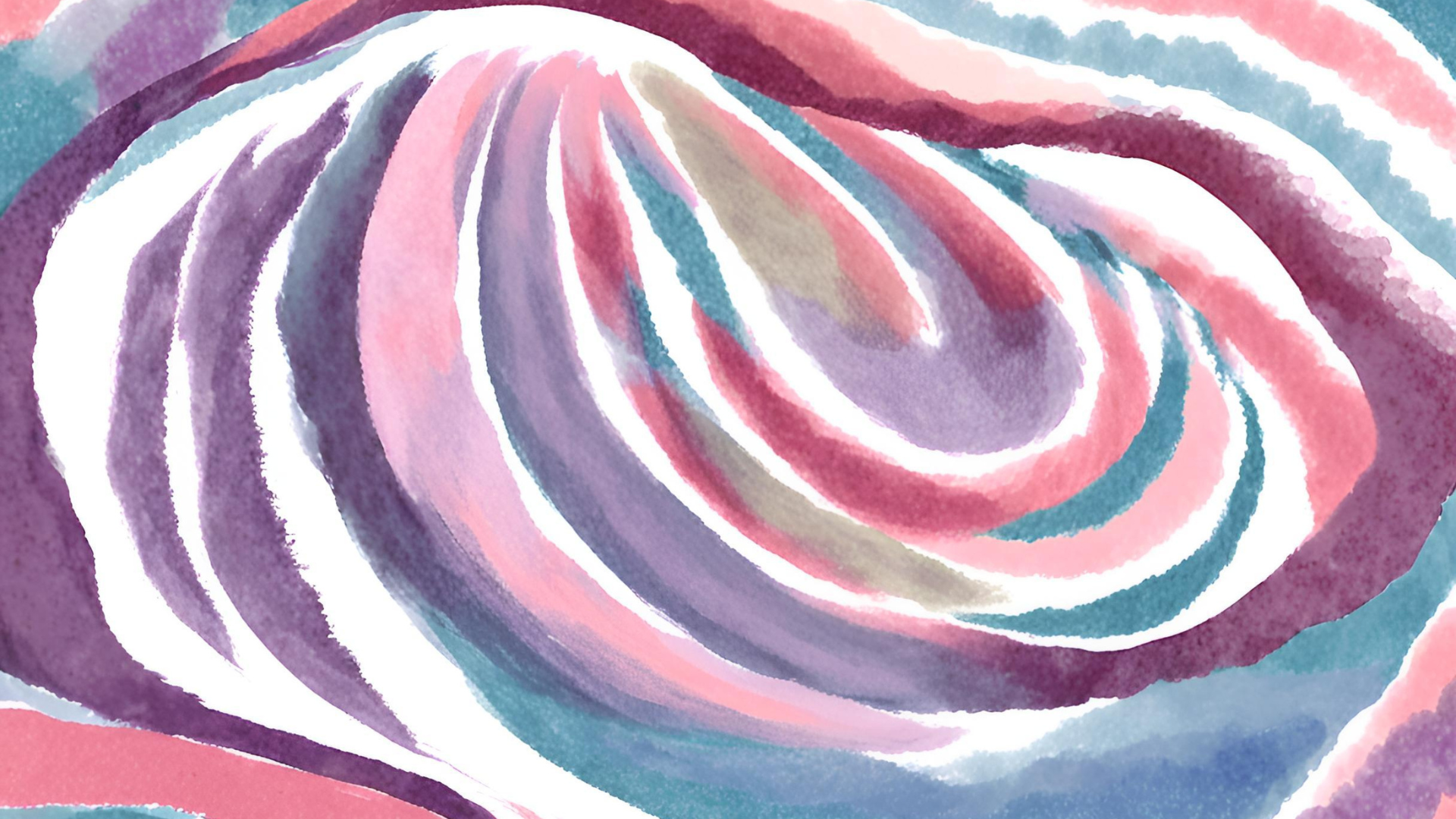La arena del hipódromo estaba seca, y el aire tenía el olor familiar de sudor, cuero y tierra. Santiago ajustó la cincha del caballo, mientras sentía el peso del día sobre sus hombros. El caballo, un alazán llamado Tormenta Roja, se movía nervioso. Sabía que algo importante estaba por venir, como si pudiera sentir la tensión en las manos de Santiago.
—No va a aguantar —dijo Ernesto, el entrenador, mientras se acercaba con una expresión seria.
—Aguantará. Siempre lo hace —respondió Santiago sin mirarlo.
—No me refiero a las piernas. Me refiero a ti.
Santiago levantó la vista, y por un momento, los dos hombres se miraron en silencio. Ernesto tenía razón, pero Santiago no iba a admitirlo. Había apostado todo a esta carrera, no por el dinero, sino por algo más grande. Algo que ni siquiera él podía nombrar.
—Solo asegúrate de que esté listo —dijo Santiago finalmente, ajustando la brida del caballo.
Ernesto sacudió la cabeza y dio un paso atrás. Sabía que no valía la pena discutir con Santiago cuando ya había tomado una decisión.
El hipódromo estaba lleno esa tarde. Los gritos de los apostadores y el sonido de los altavoces llenaban el aire. Santiago miró hacia las gradas mientras guiaba a Tormenta Roja hacia la línea de partida. La multitud no lo interesaba; lo único que importaba era la pista y el caballo.
—¿Qué piensas? —preguntó Ernesto, que lo había seguido hasta la salida.
—Que hoy es el día.
—Eso dijiste la última vez.
—Esta vez es diferente.
Ernesto no respondió. Sabía que Santiago siempre encontraba una excusa para seguir adelante. Lo había visto perder demasiadas veces, pero también sabía que cada derrota lo hacía más terco.
Cuando llegaron a la línea de partida, Santiago subió al caballo y tomó las riendas con firmeza. Miró hacia el horizonte, donde la pista desaparecía en una curva larga. Era un tramo difícil, pero no imposible.
—Escucha, muchacho —dijo Ernesto, colocando una mano en la pierna de Santiago—. No tienes que demostrar nada a nadie. Si pierdes hoy, sigues siendo el mismo hombre.
Santiago lo miró y sonrió, pero no dijo nada. No se trataba de demostrar nada a los demás. Era algo que tenía que demostrarle a sí mismo.
La señal sonó, y los caballos salieron disparados como flechas. Tormenta Roja tomó la delantera temprano, y Santiago sintió cómo el mundo se reducía a la pista frente a él. El sonido de los cascos golpeando la arena, el viento en su rostro, y el ritmo del caballo eran lo único que existía.
Por un momento, todo fue perfecto.
—Mantenlo bajo control, no lo fuerces —se dijo a sí mismo, mientras sentía cómo el caballo respondía a cada movimiento de las riendas.
A mitad de la carrera, las cosas comenzaron a cambiar. Un caballo negro se acercaba rápidamente, y Santiago podía sentir la presión. Tormenta Roja estaba dando todo lo que tenía, pero el otro caballo era más joven, más rápido.
—Vamos, muchacho. No te detengas ahora —susurró Santiago, inclinándose hacia adelante.
El caballo negro lo alcanzó, y los dos corrieron lado a lado durante varios metros. Santiago podía ver al otro jinete de reojo, con una expresión determinada en su rostro.
—No te lo haré fácil —pensó Santiago, apretando las riendas.
Cuando la meta estaba a la vista, Santiago supo que no podía ganar con velocidad. Tenía que confiar en la resistencia de Tormenta Roja, algo que el otro caballo no tenía. Dejó que el otro jinete tomara una ligera ventaja, y justo antes de la última curva, pidió todo lo que Tormenta Roja podía dar.
El alazán respondió, acelerando con una fuerza que parecía imposible. Santiago sintió cómo cada músculo del caballo trabajaba en perfecta sincronía, como si fueran uno solo. Cuando cruzaron la línea de meta, no estaba seguro de si habían ganado o perdido.
El mundo volvió lentamente a la normalidad. El ruido de la multitud, los gritos de los entrenadores, y el sonido de los altavoces lo devolvieron a la realidad. Miró hacia Ernesto, que lo esperaba al final de la pista.
—¿Lo hicimos? —preguntó, respirando con dificultad.
Ernesto no dijo nada al principio. Luego asintió lentamente.
—Por una cabeza.
Santiago dejó escapar una risa corta, aliviada, y desmontó del caballo. Sus piernas temblaban, y su cuerpo estaba agotado, pero no le importaba. Había ganado, y eso era suficiente.
Esa noche, mientras el hipódromo se vaciaba, Santiago y Ernesto estaban en la caballeriza, cuidando a Tormenta Roja. El caballo estaba tranquilo, comiendo heno como si nada hubiera pasado.
—¿Ahora qué? —preguntó Ernesto, rompiendo el silencio.
Santiago no respondió de inmediato. Miró al caballo, luego a sus propias manos, llenas de callos y cicatrices.
—No lo sé. Tal vez esto sea todo.
—¿Todo qué?
—Lo que estaba buscando.
Ernesto lo miró por un momento, luego asintió.
—Bueno, si esto es todo, al menos lo lograste.
Santiago sonrió, pero no dijo nada más. Sabía que las palabras no podían explicar lo que sentía. Había encontrado algo en esa carrera, algo que no se podía medir en dinero o trofeos. Era una sensación de completitud, de haber hecho lo que debía hacer.
Mientras salían de la caballeriza, Santiago miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban con fuerza, y el aire nocturno era fresco y limpio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz.